Jul
12
Relativo a la Luz
 por Emilio Silvera ~
por Emilio Silvera ~
 Clasificado en Física ~
Clasificado en Física ~
 Comments (1)
Comments (1)
Newton atrapó el rayo emergente sobre una pantalla blanca para ver el efecto de la refracción reforzada. Descubrió que, en vez de formar una mancha de luz blanca, el rayo se extendía en una gama de colores: rojo, anaranjado, amarillo verde, azul y violeta, en este orden. Newton dedujo de ello que la luz blanca corriente era una mezcla de varias luces que excitaban por separado nuestros ojos para producir las diversas sensaciones de colores. La amplia banda de sus componentes se denominó spectrum (palabra latina que significa espectro o fantasma). Newton llegó a la conclusión de que la luz se componía de diminutas partículas (“corpúsculos”), que viajaban a enormes velocidades. Le surgieron y se planteó algunas inquietantes cuestiones: ¿por qué se refractaban las partículas de luz verde más que las de luz amarilla? ¿Cómo se explicaba que dos rayos de luz se cruzaran sin perturbarse mutuamente, es decir, sin que se produjeran colisiones entre partículas?
En 1.678, el físico neerlandés Christian Huyghens (un científico polifacético que había construido el primer reloj de péndulo y realizado importantes trabajos astronómicos) propuso una teoría opuesta: la de que la luz se componía de minúsculas ondas. Y si sus componentes fueran ondas, no sería difícil explicar las diversas difracciones de los diferentes tipos de luz a través de un medio refractante, siempre y cuando se aceptara que la luz se movía más despacio en ese medio refractante que en el aire. La cantidad de refracción variaría con la longitud de las ondas: cuanto más corta fuese tal longitud, tanto mayor sería la refracción. Ello significaba que la luz violeta (la más sensible a este fenómeno) debía de tener una longitud de onda más corta que la luz azul; ésta, más corta que la verde, y así sucesivamente.

Lo que permitía al ojo distinguir los colores eran esas diferencias entre longitudes de onda. Y como es natural, si la luz estaba integrada por ondas, dos rayos podrían cruzarse sin dificultad alguna (las ondas sonoras y las del agua se cruzan continuamente sin perder sus respectivas identidades).
Pero la teoría de Huyghens sobre las ondas tampoco fue muy satisfactoria. No explicaba por qué se movían en línea recta los rayos luminosos, ni por qué proyectaban sombras recortadas, ni aclaraba por qué las ondas luminosas no podían rodear los obstáculos, del mismo modo que pueden hacerlo las ondas sonoras y de agua. Por añadidura, se objetaba que si la luz consistía en ondas, ¿cómo podía viajar por el vacío, ya que cruzaba el espacio desde el Sol y las estrellas? ¿Cuál era esa mecánica ondulatoria?
Aproximadamente durante un siglo, contendieron entre sí estas teorías. La teoría corpuscular de Newton fue, con mucho, la más popular, en parte porque la respaldó el famoso nombre de su autor. Pero hacia 1.801, un físico y médico inglés, de nombre Thomas Young, llevó a cabo un experimento que arrastró la opinión pública al campo opuesto. Proyectó un fino rayo luminoso sobre una pantalla, haciéndolo pasar antes por dos orificios casi juntos; si la luz estuviera compuesta por partículas, cuando los dos rayos emergieran de ambos orificios, formarían presuntamente en la pantalla una región más luminosa donde se superpusieran, y regiones menos brillantes, donde no se diera tal superposición. La pantalla mostró una serie de bandas luminosas, separadas entre sí por bandas oscuras; pareció incluso que en esos intervalos de sombra, la luz de ambos rayos contribuía a intensificar la oscuridad.
Sería fácil explicarlo mediante la teoría ondulatoria; la banda luminosa representaba el refuerzo prestado por las ondas de un rayo a las ondas del otro, dicho de otra manera, entraban “en fase” dos trenes de ondas, es decir, ambos nodos, al unirse, se fortalecían el uno al otro. Por otra parte, las bandas oscuras representaban puntos en los que las ondas estaban “desfasadas” porque el vientre de una neutralizaba el nodo de la otra. En vez de aunar sus fuerzas, las ondas se interferían mutuamente, reduciendo la energía luminosa neta a las proximidades del punto cero.
Considerando la anchura de las bandas y la distancia entre los dos orificios por lo que surgen ambos rayos, se pudo calcular la longitud de las ondas luminosas, por ejemplo, de la luz roja a la violeta o de los colores intermedios. Las longitudes de onda resultaron ser muy pequeñas. Así, la de la luz roja era de unos 0’000075 cm. Hoy se expresan las longitudes de las ondas luminosas mediante una unidad muy práctica ideada por Ángstrom; esta unidad, denominada igualmente Ángstrom (Å) en honor a su autor, es la cienmillonésima parte de un centímetro. Así pues, la longitud de onda de la luz roja equivale más o menos a 7.500 Å, y la de la luz violeta a 3.900 Å, mientras que las de colores visibles en el espectro oscilan entre ambas cifras.
La cortedad de estas ondas es muy importante. La razón de que las ondas luminosas se desplacen en línea recta y proyecten sombras recortadas se debe a que todas son incomparablemente más pequeñas que cualquier objeto; pueden contornear un obstáculo sólo si este no es mucho mayor que la longitud de onda. Hasta las bacterias, por ejemplo, tienen un volumen muy superior al de una onda luminosa, y por tanto, la luz puede definir claramente sus contornos bajo el microscopio. Sólo los objetos cuyas dimensiones se asemejan a la longitud de onda luminosa (por ejemplo, los virus y otras partículas subatómicas) son lo suficientemente pequeños como para que puedan ser contorneados por las ondas luminosas.
Un físico francés, Agustin-Jean Fresnel, fue quien demostró por vez primera en 1.818 que si un objeto es lo suficientemente pequeño, la onda luminosa lo contorneará sin dificultad. En tal caso, la luz determina el llamado fenómeno de “difracción”. Por ejemplo, las finísimas líneas paralelas de una “reja de difracción” actúan como una serie de minúsculos obstáculos, que se refuerzan entre sí. Puesto que la magnitud de la difracción va asociada a la longitud de onda, se produce el espectro. A la inversa, se puede calcular la longitud de onda midiendo la difracción de cualquier color o porción del espectro, así como la separación de las marcas sobre el cristal.
Fraunhofer exploró dicha reja de difracción con objeto de averiguar sus finalidades prácticas, progreso que suele olvidarse, pues queda eclipsado por su descubrimiento más famoso, los rayos espectrales. El físico americano Henry Augustus Rowland ideó la reja cóncava y desarrolló técnicas para regularlas de acuerdo con 20.000 líneas por pulgada. Ello hizo posible la sustitución del prisma por el espectroscópio.
Ante tales hallazgos experimentales, más el desarrollo metódico y matemático del movimiento ondulatorio, debido a Fresnel, pareció que la teoría ondulatoria de la luz había arraigado definitivamente, desplazando y relegando para siempre a la teoría corpuscular.
No sólo se aceptó la existencia de ondas luminosas, sino que también se midió su longitud con una precisión cada vez mayor. Hacia 1.827, el físico francés Jacques Babinet sugirió que se empleara la longitud de onda luminosa (una cantidad física inalcanzable) como unidad para medir tales longitudes, en vez de las muy diversas unidades ideadas y empleadas por el hombre. Sin embargo, tal sugerencia no se llevó a la práctica hasta 1.880 cuando el físico germano-americano Albert Abraham Michelson inventó un instrumento denominado “interferómetro”, que podía medir las longitudes de ondas luminosas con una exactitud sin precedentes. En 1.893, Michelson midió la onda de la raya roja en el espectro del cadmio y determinó que su longitud era de 1/1.553.164 m.
Pero la incertidumbre reapareció al descubrirse que los elementos estaban compuestos por isótopos diferentes, cada uno de los cuales aportaba una raya cuya longitud de inda difería ligeramente de las restantes. En la década de 1.930 se midieron las rayas del criptón 86. Como quiera que este isótopo fuera gaseoso, se podía abordar con bajas temperaturas, para frenar el movimiento atómico y reducir el consecutivo engrosamiento de la raya.
En 1.960, el Comité Internacional de Pesos y Medidas adoptó la raya del criptón 86 como unidad fundamental de la longitud. Entonces se reestableció la longitud del metro como 1.650.763’73 veces la longitud de onda de dicha raya espectral. Ello aumentó mil veces la precisión de las medidas de longitud. Hasta entonces se había medido el antiguo metro patrón con un margen de error equivalente a una millonésima, mientras que en lo sucesivo se pudo medir la longitud de onda con un margen de error equivalente a una milmillonésima.
Ahora, después de todo esto, sabemos algo más sobre la luz, pero, ¿qué pasa con su velocidad? Veámoslo
La velocidad de la luz
Está claro que la luz se desplaza a enormes velocidades. Si pulsamos el interruptor apagado de la lámpara de nuestro salón, todo queda a oscuras de manera instantánea. La velocidad del sonido es más lenta; por ejemplo, si vemos a un leñador que está cortando leña en un lugar alejado de nosotros, sólo oiremos los golpes momentos después de que caiga el hacha. Así pues, el sonido tarda cierto tiempo en llegar a nuestros oídos. En realidad es fácil medir la velocidad de su desplazamiento: unos 1.206 Km/h en el aire y a nivel del mar.
Galileo fue el primero en intentar medir la velocidad de la luz. Se colocó en lo alto de una colina, mientras que su ayudante se situaba en otro lugar alto de la colina vecina; luego sacó una linterna encendida. Tan pronto como su ayudante vio la luz, hizo una señal con otra linterna. Galileo repitió el experimento a distancias cada vez mayores, suponiendo que el tiempo requerido por su ayudante para responder mantendría una uniformidad constante, por lo cual, el intervalo entre la señal de su propia linterna y la de su ayudante representaría el tiempo empleado por la luz para recorrer cada distancia. Aunque la idea era lógica, la luz viajaba demasiado aprisa como que Galileo pudiera percibir las sutiles diferencias con un método tan rudimentario.
En 1.676, el astrónomo danés Olaus Roemer logró cronometrar la velocidad de la luz a escala de distancias astronómicas. Estudiando los eclipses de Júpiter en sus cuatro grandes satélites, Roemer observó que el intervalo entre eclipses consecutivos era más largo cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, y más corto cuando se movía en su órbita hacia dicho astro. Al parecer, la diferencia entre las duraciones del eclipse reflejaba la diferencia de distancias entre la Tierra y Júpiter. Y trataba, pues, de medir la distancia partiendo del tiempo empleado por la luz para trasladarse desde Júpiter hasta la Tierra. Calculando aproximadamente el tamaño de la órbita terrestre y observando la máxima discrepancia en las duraciones del eclipse que, según Roemer, representaba el tiempo que necesitaba la luz para atravesar el eje de la órbita terrestre, dicho astrónomo computó la velocidad de la luz. Su resultado, de 225.000 Km/s, parece excelente si se considera que fue el primer intento, y resultó bastante asombroso como para provocar la incredulidad de sus coetáneos.
Sin embargo, medio siglo después se confirmaron los cálculos de Roemer en un campo completamente distinto. Allá por 1.728, el astrónomo británico James Bradley descubrió que las estrellas parecían cambiar de posición con los movimientos terrestres; y no por el paralaje, sino porque la traslación terrestre alrededor del Sol era una fracción mensurable (aunque pequeña) de la velocidad de la luz. La analogía empleada usualmente es la de un hombre que camina con el paraguas abierto bajo un temporal. Aun cuando las gotas caigan verticalmente, el hombre debe inclinar hacia delante el paraguas, porque ha de abrirse paso entre las gotas. Cuanto más acelere su paso, tanto más deberá inclinar el paraguas. De manera semejante, la Tierra avanza entre los ligeros rayos que caen desde las estrellas, y el astrónomo debe inclinar un poco su telescopio y hacerlo en varias direcciones, de acuerdo con los cambios de la trayectoria terrestre (no olvidemos que nuestro planeta Tierra es como una enorme nave espacial que nos lleva en un viaje eterno, alrededor del Sol, a la velocidad de 30 Km/s). Mediante ese devío aparente de los astros (“aberración de la luz”), Bradley pudo evaluar la velocidad de la luz y calcularla con gran precisión. Sus cálculos fueron de 285.000 Km/s, bastante más exactos que los de Roemer, pero aún un 5’5% más bajos.
Poco a poco, con medios tecnológicos más sofisticados y más conocimientos matemáticos, los científicos fueron obteniendo medidas más exactas aún, conforme se fue perfeccionando la idea original de Galileo y sus sucesores.
En 1.849, el físico francés Armand-Hippolyte-Louis Fizean ideó un artificio mediante el cual se proyectaba la luz sobre un espejo situado a 8 Km de distancia, que devolvía el reflejo al observador. El tiempo empleado por la luz en su viaje de ida y vuelta no rebasó apenas la 1/20.000 de segundo, pero Fizean logró medirlo colocando una rueda dentada giratoria en la trayectoria del rayo luminoso. Cuando dicha rueda giraba a cierta velocidad, la luz pasaba entre los dientes y se proyectaba contra el siguiente, al ser devuelta por el espejo; así, Fizean, colocando tras la rueda, no pudo verla. Entonces se dio más velocidad a la rueda y el reflejo pasó por la siguiente muesca entre los dientes, sin interacción alguna. De esa forma, regulando y midiendo la velocidad de la rueda giratoria, Fizean pudo calcular el tiempo trascurrido y, por consiguiente, la velocidad a la que se movía el rayo de luz.
Un año más tarde, Jean Foucault (quien realizaría poco después su experimento con los péndulos) precisó más estas medidas empleando un espejo giratorio en vez de una rueda dentada. Entonces se midió el tiempo transcurrido desviando ligeramente el ángulo de reflexión mediante el veloz espejo giratorio. Foucault obtuvo un valor de la velocidad de la luz de 300.883 Km/s. También el físico francés utilizó su método para determinar la velocidad de la luz a través de varios líquidos. Averiguó que era notablemente inferior a la alcanzada en el aire. Esto concordaba con la teoría ondulatoria de Huyghens.
Michelson fue más preciso aún en sus medidas. Este autor, durante cuarenta años largos a partir de 1.879, fue aplicando el sistema Fizean-Foucault cada vez con mayor refinamiento, para medir la velocidad de la luz. Cuando se creyó lo suficientemente informado, proyectó la luz a través del vacío, en vez de hacerlo a través del aire, pues éste frena ligeramente su velocidad, y empleó para ello tuberías de acero cuya longitud era superior a 1’5 Km. Según sus medidas, la velocidad de la luz en el vacío era de 299.730 Km/s (sólo un 0’006% más bajo). Demostraría también que todas las longitudes de ondas luminosas viajan a la misma velocidad en el vacío.
En 1.972 un equipo de investigadores bajo la dirección de Kenneth M. Evenson efectuó unas mediciones aún más exactas y vio que la velocidad de la luz era de 299.727’74 Km/s. Una vez se conoció la velocidad de la luz con semejante precisión, se hizo posible usar la luz, o por lo menos formas de ella, para medir distancias.
Aunque para algunos resulte algo tedioso el tema anterior, no he podido resistirme a la tentación de exponerlo; así podrá saber algo más sobre la luz, y habrán conocido a personajes que hicieron posible el que ahora nosotros la conozcamos mejor.
Hoy sabemos que, la luz, tiene una velocidad de 299.792.458 metros por segundo y, esa velocidad es el límite alcanzable en nuestro Universo, si algo en él pudiera superarla adquiriría una masa infinita, lo cual, no parece que sea posible.
emilio silvera



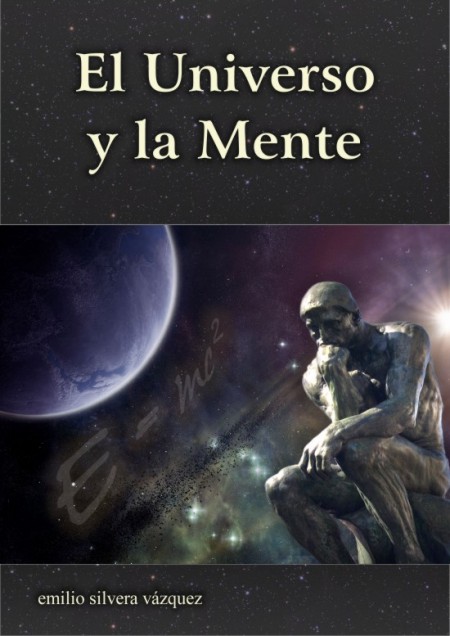
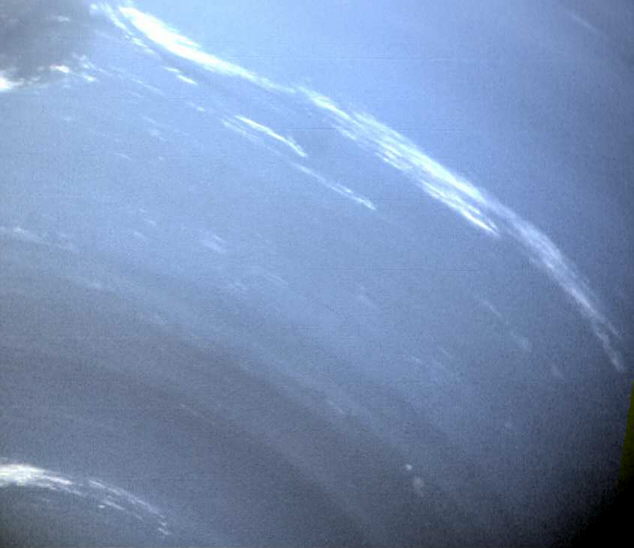


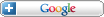








 Totales: 74.837.001
Totales: 74.837.001 Conectados: 90
Conectados: 90





















